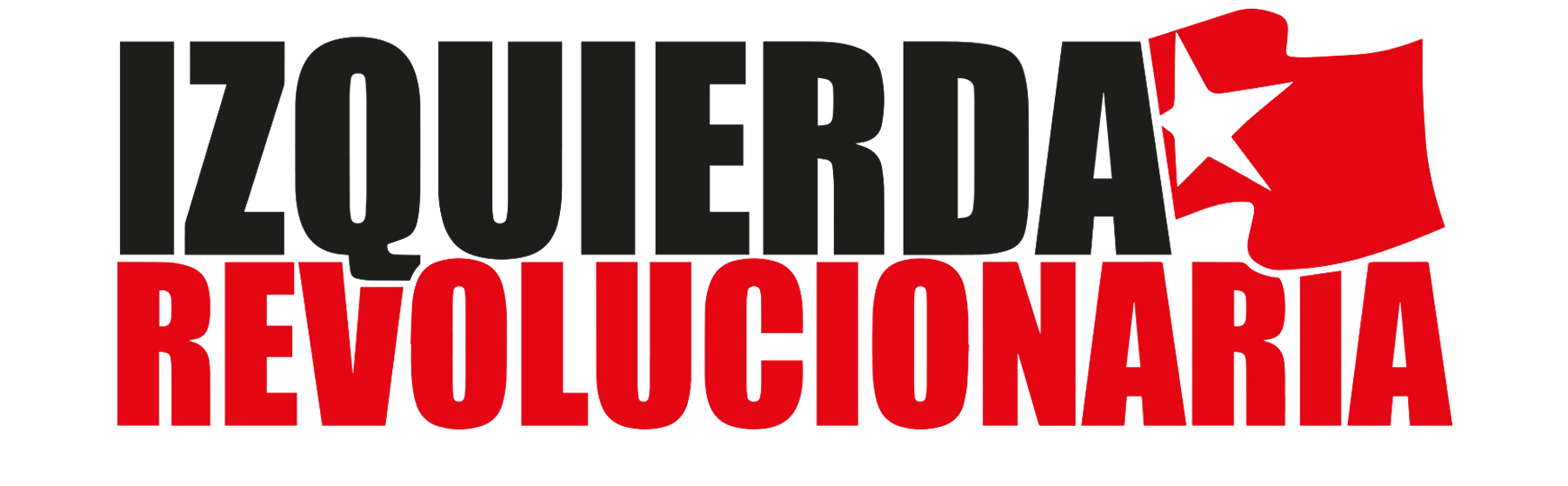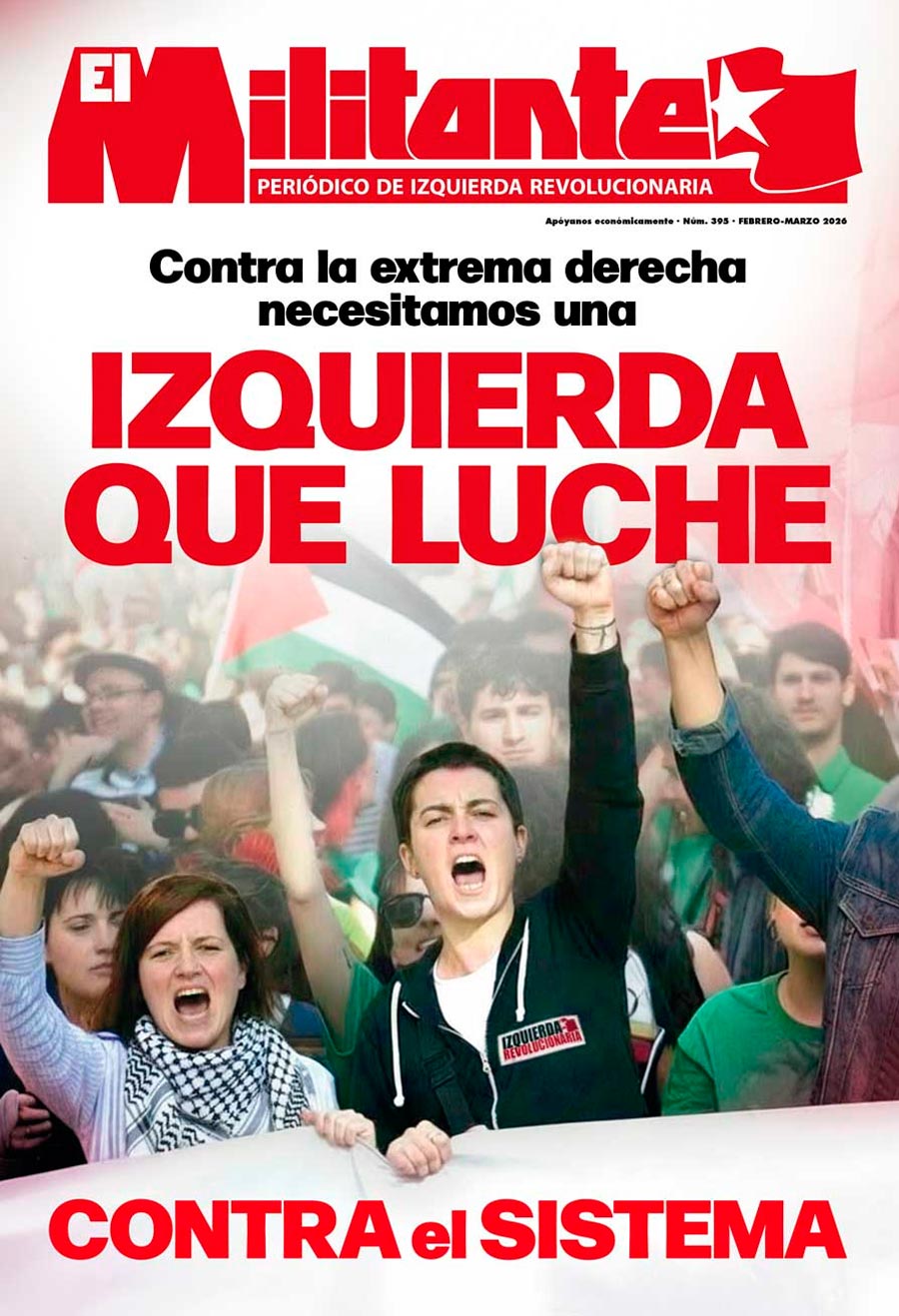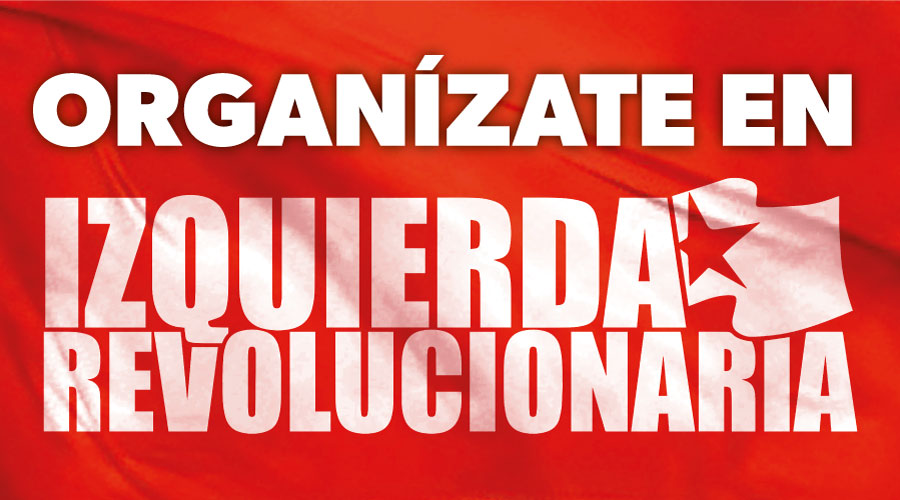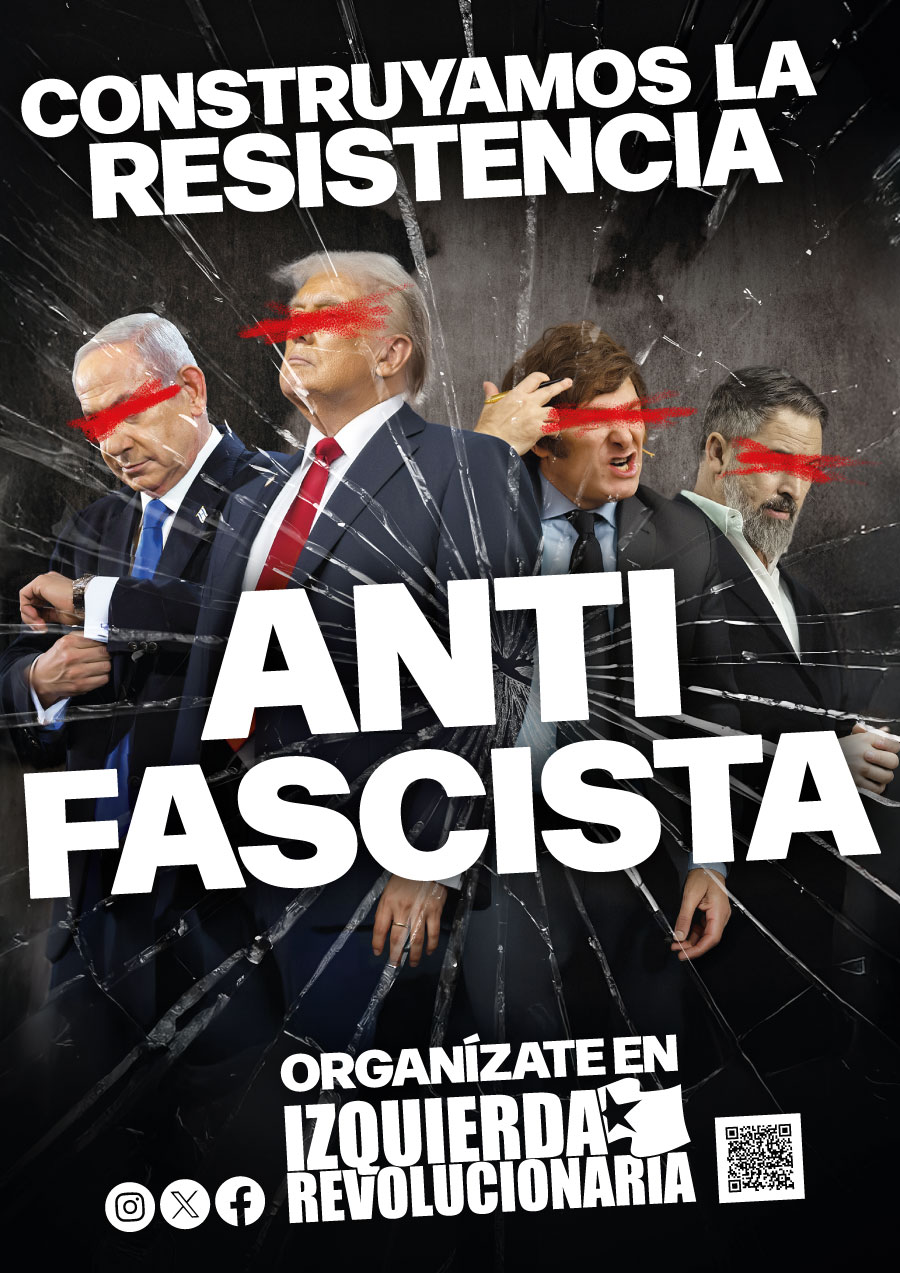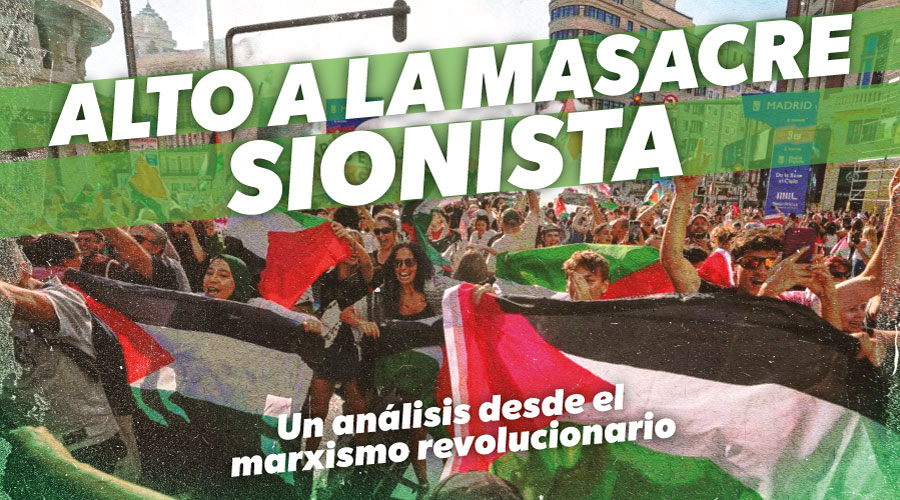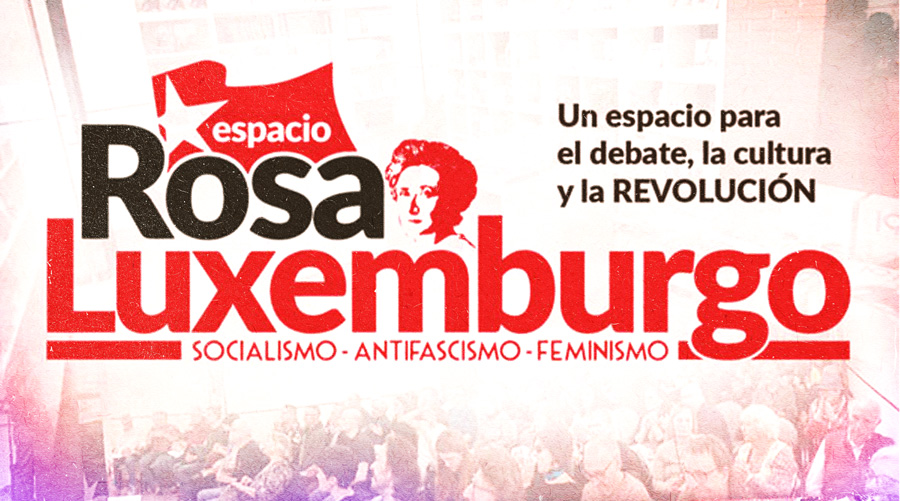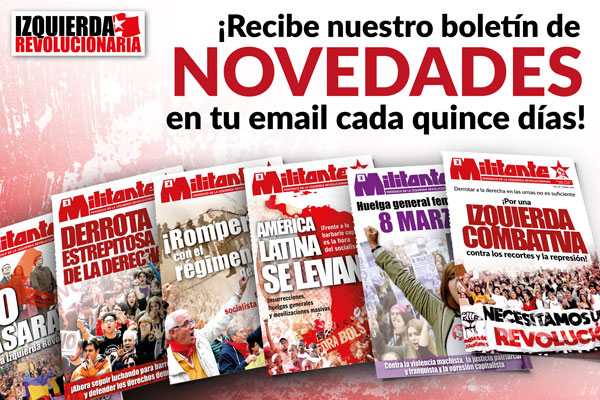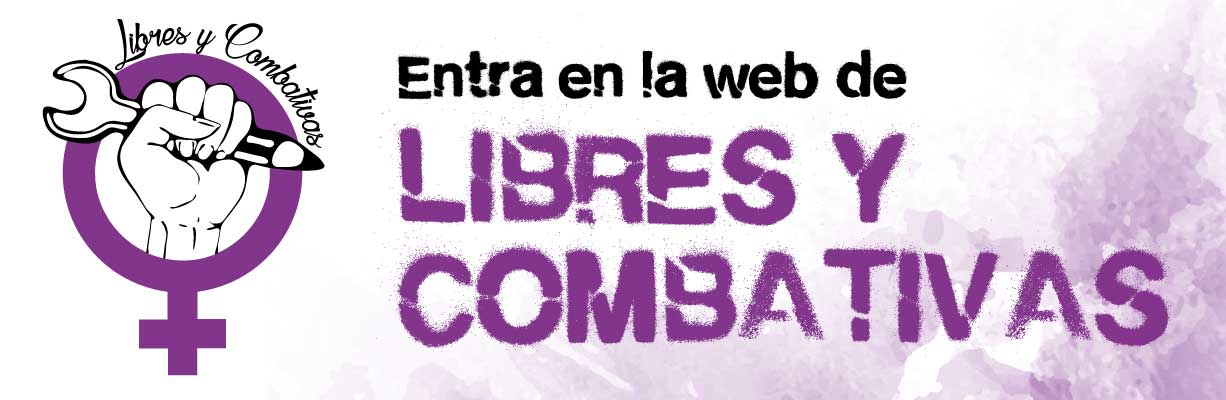Por su interés reproducimos este artículo publicado en el diario Público. Pincha aquí para acceder al original
Montajes policiales, condenas desproporcionadas y silencio institucional: así se castiga la protesta en tiempos de democracia.
En la última década, distintos casos nos muestran un patrón de represión hacia la protesta social y política en España. Desde Alfon, detenido en Madrid en 2012 tras una huelga general, hasta las 6 de La Suiza, sindicalistas de Gijón encausadas por defender a una compañera, pasando por los CDR del 23S y los seis de Zaragoza. En todos los procesos se repiten elementos comunes, que van desde la prisión preventiva prolongada y la criminalización mediática, hasta la falta de pruebas materiales, los sesgos judiciales y un ánimo de castigar la protesta para desmovilizar a la sociedad. A continuación, se analizan cada uno de estos episodios y los modus operandi compartidos de una represión made in Spain.
Alfon (2012): prisión preventiva y acusaciones dudosas
El caso de Alfon (Alfonso Fernández Ortega) se remonta a la huelga general del 14 de noviembre de 2012 en Madrid. El joven activista, natural de Vallecas, fue detenido aquella mañana mientras se dirigía a un piquete, acusado de llevar en una mochila un artefacto explosivo. Inmediatamente fue enviado a prisión provisional bajo el régimen FIES, reservado a presos considerados peligrosos. Este régimen excepcional de aislamiento sorprendió, sobre todo porque se trataba de un detenido en una protesta social, y anticipaba un trato de "enemigo interno".
El proceso judicial levantó serias dudas sobre las pruebas. Alfon denunció desde el principio ser víctima de un "montaje policial", afirmando que él nunca vio la supuesta bomba hasta que la Policía "se la mostró" tras detenerlo. De hecho, en el juicio se evidenció que no se hallaron huellas dactilares ni en la bolsa ni en el artefacto atribuido al acusado. Basaron la acusación casi exclusivamente en el testimonio policial.
Pese a ello, Alfon sería finalmente condenado a cuatro años de cárcel por tenencia de explosivos, una sentencia controvertida que activistas y colectivos de derechos humanos consideraron desproporcionada. Su defensa denunció que fue "un juicio injusto" y que el joven estaba en la cárcel "por un hecho que no había realizado", en palabras de su abogado. Durante los años siguientes, múltiples movilizaciones clamaron por su libertad, coreando que "ningún montaje policial silenciaría la protesta". Incluso representantes políticos de izquierdas, como Alberto Garzón, llegaron a calificarlo de "preso político", al ver en su caso un castigo ejemplarizante contra la movilización social.
'Las 6 de La Suiza' (2016): sindicalismo bajo ataque
En 2016, seis sindicalistas de la CNT en Gijón emprendieron una campaña de protestas frente a la pastelería La Suiza, denunciando la situación de una trabajadora despedida y acosada tanto sexual como laboralmente. Lo que para ellas fue un ejercicio de acción sindical y libertad de expresión, para la Justicia constituyó un delito: fueron acusadas de coacciones por las concentraciones recurrentes ante el negocio. En un proceso que se prolongó varios años, las seis de La Suiza terminaron condenadas a tres años y medio de prisión cada una; además, tuvieron que hacer frente a elevadas multas porque los tribunales consideraron que sus piquetes causaron el cierre del comercio. En junio de 2024, el Tribunal Supremo ratificó la condena, descartando que aquellas protestas entrasen dentro del legítimo derecho a la huelga o manifestación.
La reacción de organizaciones obreras y de derechos humanos no se hizo esperar. Sindicatos y juristas advirtieron de que este fallo "vulnera y vacía de contenido el derecho a la libertad sindical", anunciando que elevarían el caso al Tribunal Constitucional y a instancias europeas. El sindicato CNT, al que pertenecen las condenadas, denunció que la sentencia "abre una peligrosa puerta a que el sindicalismo sea perseguido en todo el Estado". La organización recalcó también que protestas como las de Gijón se enmarcan en conflictos laborales legítimos y no pueden tratarse como delitos comunes. "Lo repetimos una vez más: hacer sindicalismo no es delito", enfatizó la secretaria general de CNT. Este caso encendió las alarmas en el movimiento sindical alternativo: temen que criminalizar piquetes y protestas laborales pueda sentar un precedente para amedrentar a quienes defienden los derechos de los trabajadores.
CDR del 23S (2019): activismo independentista tratado como terrorismo
El 23 de septiembre de 2019 tuvo lugar una espectacular operación policial en Catalunya, coordinada por la Audiencia Nacional. El despliegue se saldó con la detención de nueve activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR). La Guardia Civil irrumpió de madrugada en sus domicilios e incautó materiales caseros, catalogados como precursoras de explosivos. Los detenidos fueron incomunicados bajo acusaciones gravísimas: pertenencia a organización terrorista, conspiración para causar estragos y tenencia de explosivos. Los grandes medios se hicieron eco inmediato de la operación –bautizada como Judas– presentando a los activistas como un comando terrorista listo para atentar, antes siquiera de comparecer ante un juez. Esta narrativa de criminalización mediática marcó la opinión pública desde el primer minuto. Sin embargo, con el avance del caso quedaron en evidencia profundas irregularidades y falta de pruebas.
Imagen de la manifestación por la vivienda de este 5 de abril, en Madrid.
La Audiencia Nacional impuso a varios de los detenidos prisión preventiva durante meses, aunque poco a poco tuvo que ir excarcelándolos: en diciembre de 2019 cinco de ellos obtuvieron la libertad bajo fianza ante la "falta de pruebas concluyentes" que justificaran mantenerlos en prisión. La acusación se basaba en supuestos planes e intenciones no materializadas. Los propios CDR y amplios sectores sociales denunciaron la operación como un "montaje policial" orquestado para sembrar miedo. La prensa internacional señaló vulneraciones de derechos durante la detención: un arrestado denunció malos tratos y torturas por parte de agentes para forzar autoinculpaciones. El caso llegó a investigarse judicialmente, pero fue archivado sin responsabilidades penales. Con todo, a casi cuatro años de los hechos, los encausados del 23S seguían pendientes de juicio bajo la losa de acusaciones terroristas, en lo que muchos consideran una estrategia de Estado para disuadir las movilizaciones independentistas.
Este episodio pone de manifiesto cómo la judicialización y la excepcionalidad penal (figurar como terrorista) pueden utilizarse para tratar a activistas políticos como criminales extremadamente peligrosos, a falta de pruebas sólidas.
'Los seis de Zaragoza' (2019–2022): antifascismo y castigo ejemplarizante
El 17 de enero de 2019, 200 jóvenes se concentraron en Zaragoza para protestar pacíficamente contra un mitin de Vox. La concentración antifascista terminó con cargas policiales y seis detenidos al azar en las inmediaciones de la universidad. Los seis de Zaragoza quedaron inmersos en un largo calvario judicial: acusados de desórdenes públicos, atentado a la autoridad e incluso lesiones a varios policías. La Audiencia Provincial pedía para ellos seis años de cárcel. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón elevó la pena hasta los siete. Finalmente, en 2022 el Tribunal Supremo revisó el caso, reduciendo las condenas a cuatro años y nueve meses de prisión para cuatro de ellos (los mayores de edad) y multas para los dos menores. La Justicia siguió considerándolos culpables de todos los delitos imputados, avalando la versión policial de que participaron en altercados violentos.
Familiares, compañeros y colectivos antifascistas han defendido su inocencia y denunciado el proceso como una represalia política. La plataforma Libertad 6 de Zaragoza subrayó el sesgo del caso: a su juicio, la condena era "desproporcionada e injusta", basada sólo en una única prueba, la opinión policial. De hecho, ninguna prueba material contundente vinculó a los acusados con actos concretos de violencia; su presencia en la protesta fue suficiente para incriminarlos. "Se puede cometer la mayor injusticia del mundo si nuestros hijos van a la cárcel", clamaban sus madres en 2021. Organizaciones de derechos civiles alertaron de que este caso buscaba estigmatizar al movimiento antifascista y lanzar un mensaje de castigo ejemplarizante: escarmentar a quienes se movilicen contra la extrema derecha.
Las detenciones aleatorias y la dureza de las penas impuestas —inéditas en altercados de orden público similares— hacen pensar en un trato de excepción, motivado por razones ideológicas. La operación contra los seis de Zaragoza "refleja la decisión política de criminalizar sistemáticamente la protesta, busca castigarlos para instalar el miedo", según reza en un comunicado la plataforma que pide su absolución. Gracias a la solidaridad y a una campaña sostenida, este caso alcanzó notable visibilidad, convirtiéndose en símbolo de la lucha contra la represión policial y judicial durante la democracia.
Patrones comunes de represión
A la luz de los casos expuestos, emergen patrones claros en la respuesta punitiva del Estado frente a determinados conflictos sociales y políticos. Pese a las diferencias entre ellos, existen elementos repetidos que dibujan un modus operandi represivo consistente:
•Prisión preventiva prolongada como castigo anticipado. Autoridades judiciales recurren frecuentemente a la prisión provisional de los activistas detenidos, incluso cuando las pruebas son débiles. En el caso Alfon se empleó el régimen FIES (habitual para terroristas o narcotraficantes) durante dos meses. El 23S varios CDR pasaron semanas o meses encarcelados sin juicio. Esta privación de libertad preventiva sirve para quebrar la resistencia y "amedrentar" al entorno, enviando el mensaje de que protestar puede salir caro, aunque luego no prosperen las acusaciones. Organismos internacionales han recordado que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la norma, pero en España su uso en casos políticos ha sido notoriamente excesivo.
•Criminalización mediática y construcción del enemigo interno. Todos estos casos compartieron una cobertura mediática inicial demonizadora. Grandes medios y portavoces oficiales presentaron a los detenidos como peligrosos delincuentes antes de que un tribunal probara nada. Alfon fue tachado de "radical violento" en periódicos conservadores desde el minuto uno; las sindicalistas de Gijón fueron retratadas poco menos que como extorsionadoras; los CDR aparecieron en portadas como "terroristas" con planes para volar edificios; y los jóvenes antifascistas de Zaragoza llevan colgada la etiqueta de "violentísimos radicales". Esta narrativa previa al juicio crea prejuicio social y acentúa la presión sobre los jueces, dificultando un proceso justo. La opinión pública condicionada tiende a dar por cierta la versión policial, aislando a los represaliados. Estas campañas de criminalización forman parte del "montaje policial y mediático" para justificar la represión.
•Falta de pruebas materiales y "pruebas de convicción". Un denominador común es la debilidad de las pruebas objetivas presentadas en los procesos, que contrastan con la dureza de las medidas. En ninguno de los cuatro casos se hallaron armas ni materiales peligrosos en manos de los acusados en el momento de su detención. La palabra de la Policía se erigió como prueba casi única –a menudo no corroborada por vídeos ni testigos independientes–. Este tipo de "prueba de convicción" policial fue suficiente para condenar, incluso cuando las defensas desmontaron inconsistencias. "Todo se basa en la opinión policial", denunciaron familiares de los seis de Zaragoza, una queja extensible a los demás casos. La ausencia de evidencias sólidas sugiere que se buscó castigarlos por la intención atribuida o la militancia más que por hechos probados.
•Sesgo judicial y diferente vara de medir. Los tribunales españoles han mostrado un rigor implacable contra activistas de izquierdas, sindicatos e independentistas, que contrasta con la indulgencia frente a otros colectivos. En estos casos, las acusaciones fueron calificadas en los tipos penales más graves posibles (aplicando agravantes y leyes antiterroristas), forzando el marco legal para lograr penas elevadas. Juristas de reconocido prestigio han alertado de un sesgo ideológico en la judicatura: mientras protestas sociales son reprimidas con dureza, agresiones de grupos ultras o casos de corrupción gozan de dilaciones y benevolencia. Este sesgo erosiona la confianza en el Estado de Derecho e indica cierta persecución política encubierta bajo toga.
•Represión de la protesta social y política. En última instancia, los cuatro casos revelan un objetivo común: desactivar movimientos de protesta. Sea la protesta obrera (Gijón), la disidencia política en la calle (Madrid, Zaragoza) o el desafío independentista (Catalunya), la respuesta estatal tiende a la represión y el escarmiento. Se criminaliza el hecho de protestar, pretendiendo equiparar el activismo social con la delincuencia. Organizaciones de derechos humanos han advertido de que España atraviesa una deriva preocupante donde el ejercicio de derechos fundamentales (reunión, expresión, huelga) es reprimido mediante el derecho penal
del enemigo. La aplicación de la ley mordaza desde 2015, junto a estas actuaciones policiales y judiciales, configuran un escenario de recorte de libertades. Los poderes públicos parecen enviar un mensaje aleccionador: quien desafíe el orden establecido en las calles se arriesga no sólo a sufrir violencia policial, sino a largos procesos penales sin garantías y condenas severas.
De Alfon a los seis de Zaragoza, pasando por sindicalistas y activistas catalanes, se dibuja un continuum represivo en la España reciente. Prisiones preventivas sin fundamento sólido, condenas exageradas, campañas de difamación y juicios sesgados han sido la tónica para acallar distintas formas de disidencia. Estos casos no son hechos aislados, sino piezas de un mismo puzle: una estrategia de "mano dura" contra la protesta que vulnera derechos fundamentales en democracia. Colectivos de juristas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos coinciden en la denuncia. El Estado de Derecho se resiente cuando se antepone la "seguridad" a costa de la libertad. Frente a esta realidad, crecen también las redes de solidaridad y respuesta civil. La ciudadanía consciente, apoyada por entidades nacionales e internacionales, reclama revertir estas dinámicas autoritarias. Se exige la absolución de los encausados sin pruebas, la depuración de responsabilidades en los montajes policiales, y el respeto pleno al derecho a protestar. Solo así España podrá dejar atrás esta sombra de represión made in Spain que, lamentablemente, recuerda prácticas del pasado. En democracia, disentir y movilizarse no pueden ser delitos, sino parte esencial de una sociedad libre.