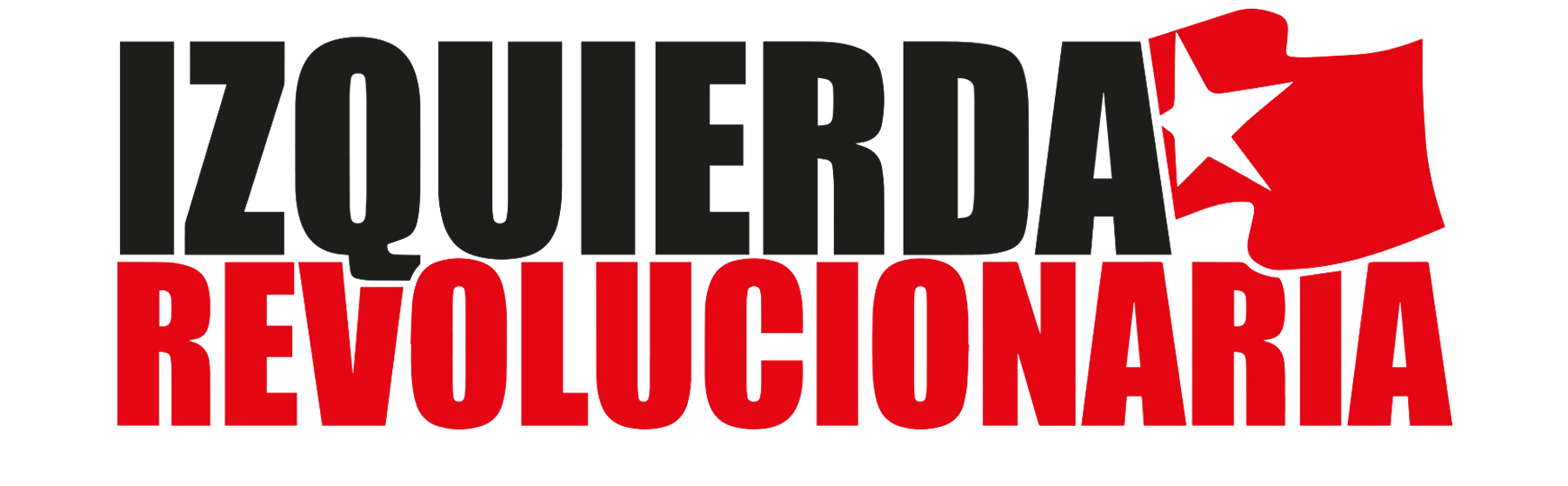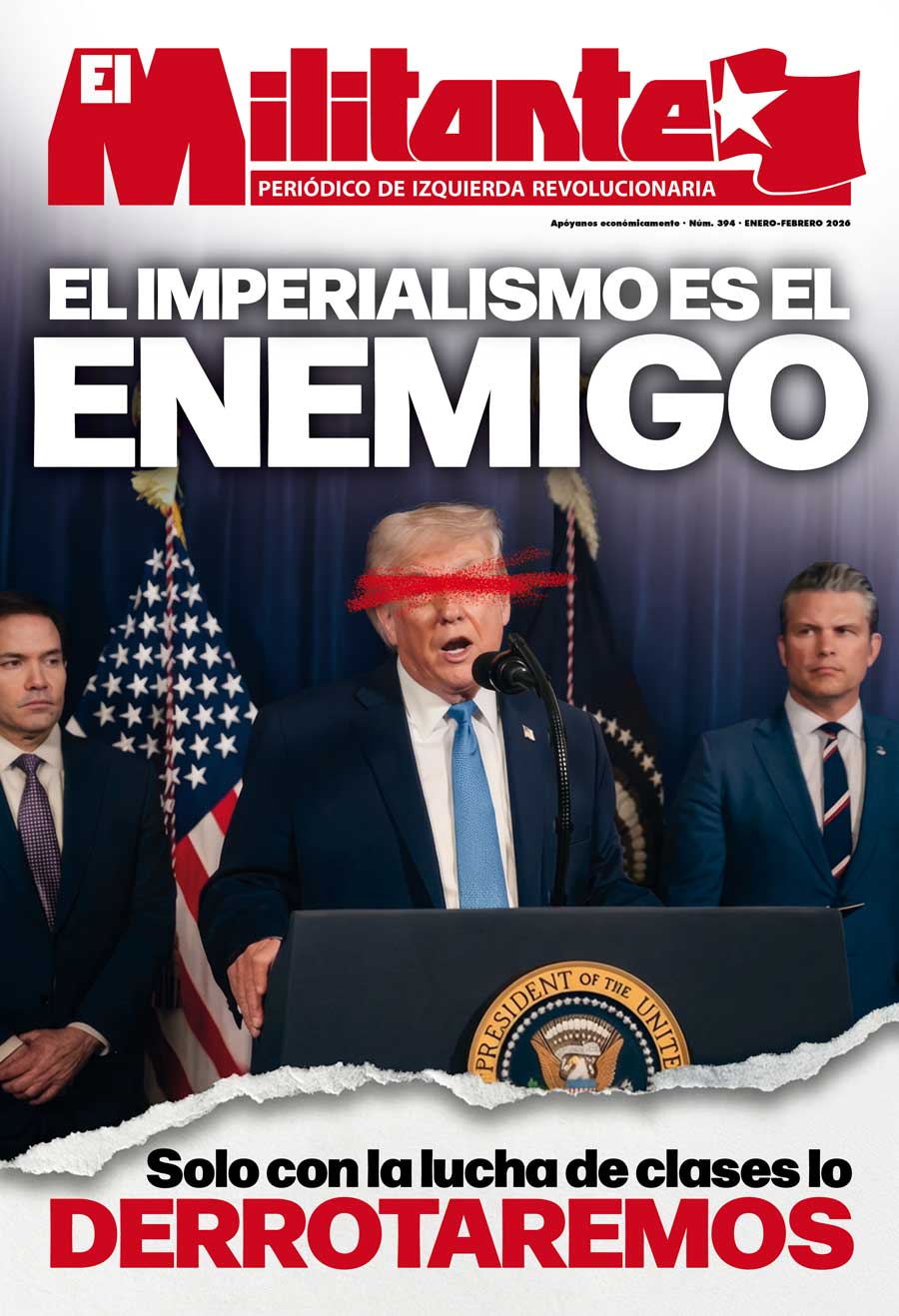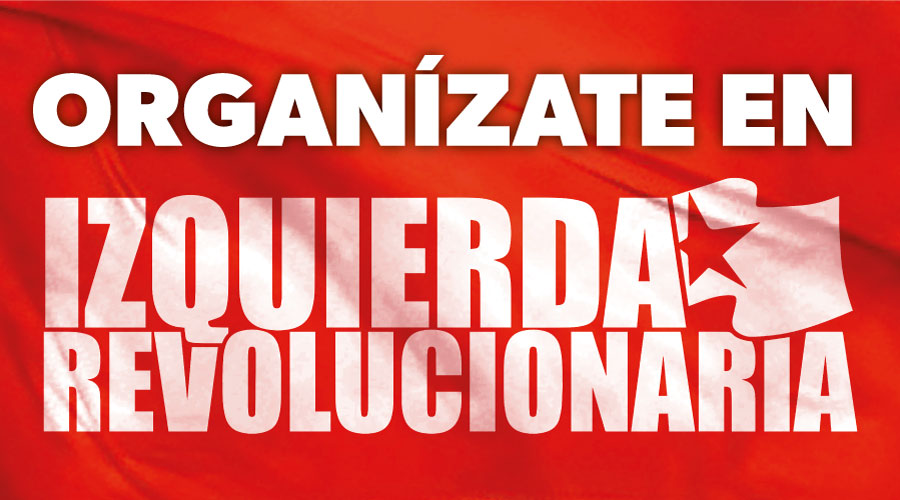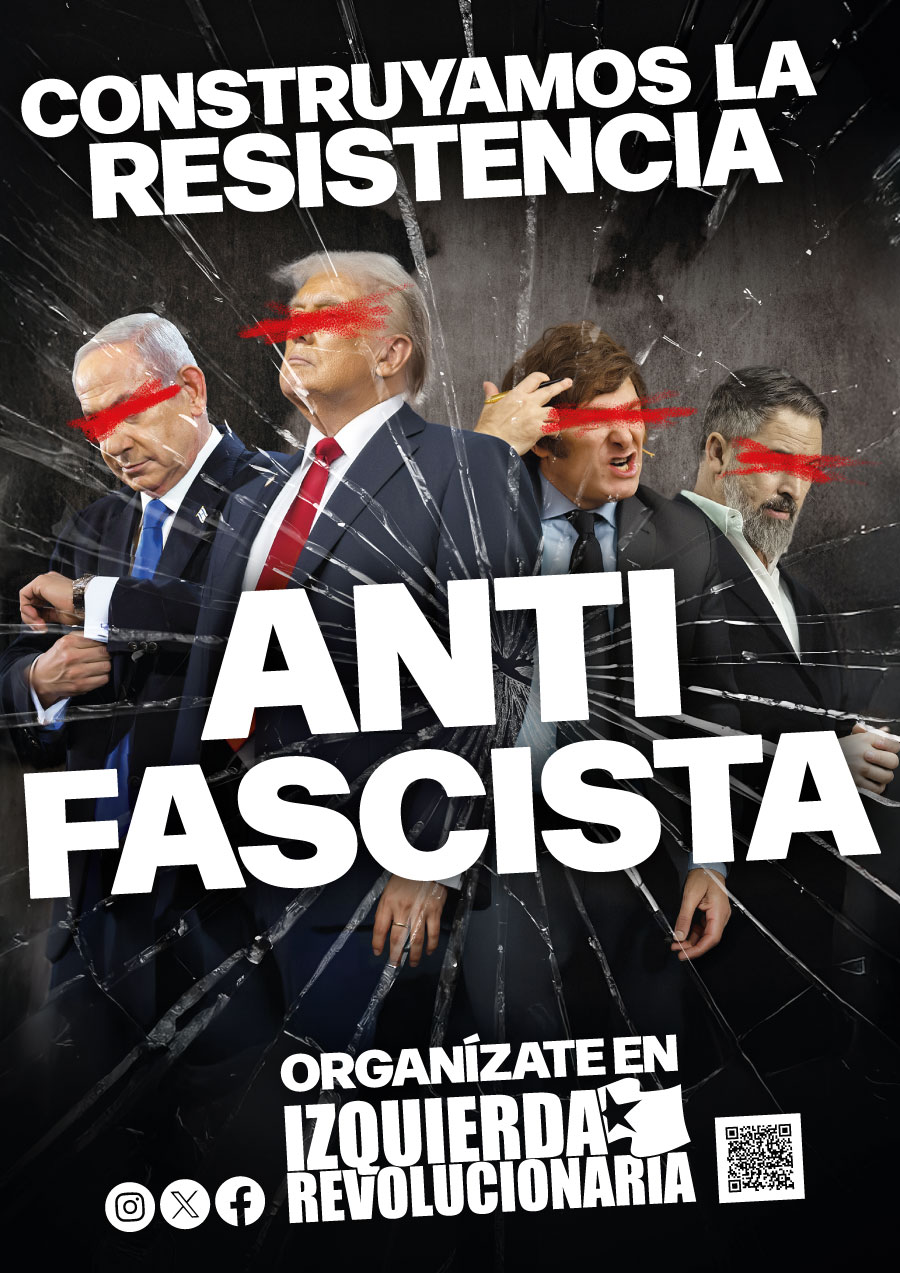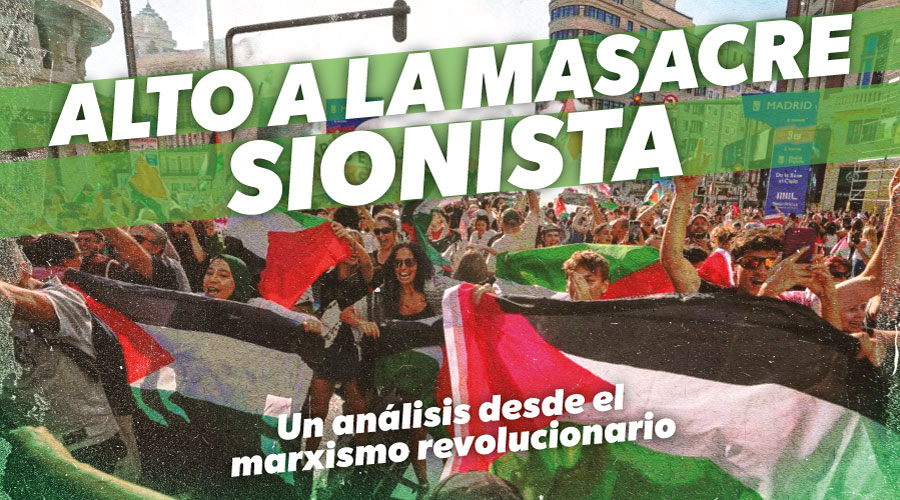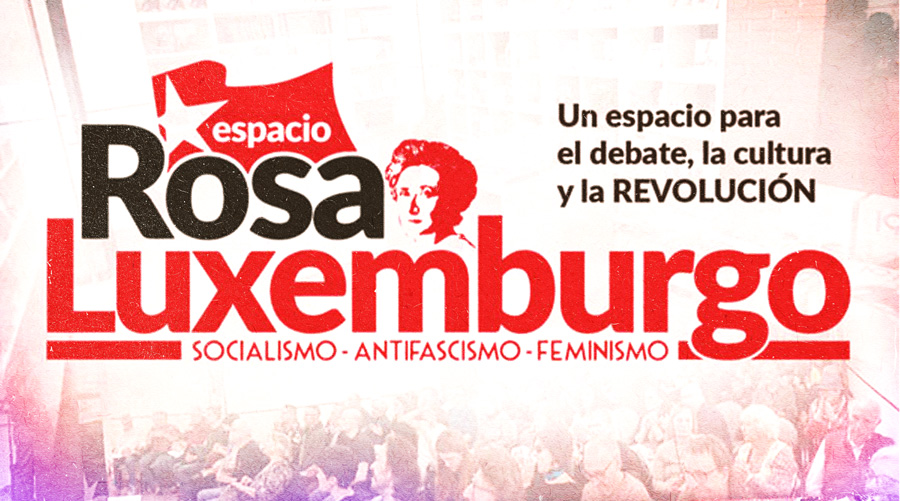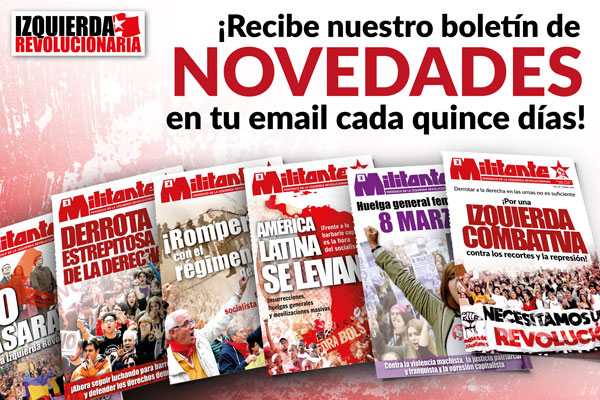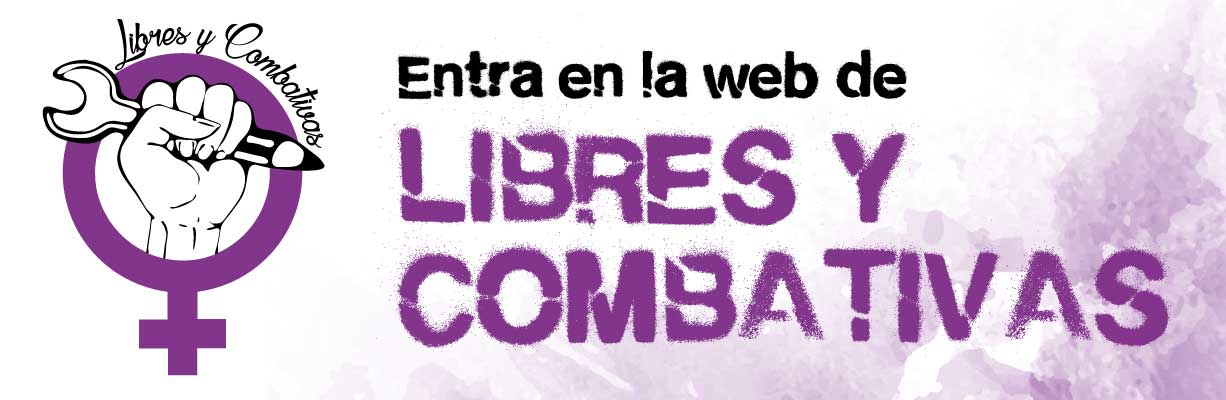El derecho al aborto no se discute, se garantiza
La negativa de Isabel Díaz Ayuso a crear el registro de objetores de conciencia en materia de aborto –obligatorio desde la reforma estatal de 2023– no es un simple pulso institucional ni un gesto polémico más.
Es una declaración de intenciones. Es la demostración palpable de que la batalla por los derechos reproductivos no está ganada, que puede retroceder sin necesidad de grandes reformas, solo con decisiones estratégicas que ralentizan, obstaculizan y condicionan un derecho fundamental.
Su famoso “váyanse a otro lado a abortar” no es un exabrupto aislado: es el corazón de una política que expulsa simbólica y materialmente a las mujeres de la sanidad pública cuando ejercen su autonomía. Es también un recordatorio de cómo el poder puede moldear el acceso a los derechos sin derogarlos explícitamente.
La libertad del PP… la libertad para oprimir
Ayuso insiste en que el registro es una “lista negra” que vulnera la libertad ideológica de los profesionales. Pero esa libertad, en su discurso, es selectiva: solo la invoca cuando se trata de proteger la moral conservadora de ciertos médicos, nunca cuando se trata de proteger la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En la misma línea van las declaraciones del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien se inventó un nuevo término que bautizó como “síndrome post-aborto”.
Su defensa de la objeción de conciencia nace de su máxima de hacer de la sanidad (y todos los servicios públicos) negocios muy rentables para sus amigos empresarios. Habla de libertad, pero lo hace para sostener una estructura profundamente restrictiva que prioriza las creencias privadas de algunos facultativos por encima de los derechos colectivos y garantizados por ley. Una ley todavía muy insuficiente que no ha impedido que la Iglesia Católica y la reacción boicoteen activamente el ejercicio de nuestros derechos amparándose en la “objeción de conciencia”.
La objeción de conciencia como obstáculo sistémico
En Madrid, el aborto público es ya una excepción. El 100% de interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a clínicas privadas-concertadas. Esto no ocurre por azar: ocurre porque la objeción de conciencia funciona como un bloqueo institucionalizado. El registro no pretende señalar a nadie: pretende planificar recursos. Sin saber cuántos profesionales objetan, ni en qué centros, ni en qué turnos, los servicios sanitarios no pueden garantizar que haya equipos disponibles para abortos tempranos o urgentes. Y sin esa planificación, la consecuencia es siempre la misma: las mujeres tienen acceso desigual al derecho, un acceso condicionado por el código postal, el dinero, el tiempo o la suerte.
Y aquí es donde las feministas organizadas y los sectores sindicales combativos, entre los que me incluyo, llevamos años denunciando algo que rara vez aparece en los grandes titulares: muchos de los médicos que objetan en la sanidad pública realizan abortos sin ningún conflicto moral en la sanidad privada. Objetan “por principios” solo cuando el aborto no es rentable. Cuando sí lo es, desaparece toda duda ética. Esa doble moral desmonta por completo el relato conservador. No se trata de conciencia: se trata de negocio.
Madrid como laboratorio de la desigualdad
Ayuso no inventa nada nuevo: perfecciona un modelo. Su negativa a crear el registro preserva un statu quo en el que el aborto depende de la iniciativa privada. Es un sistema funcional para el negocio sanitario, conveniente para quienes quieren privatizar de forma silenciosa, y perfectamente coherente con su proyecto político. No es casual que las organizaciones feministas y sindicalistas insistamos en que la objeción de conciencia se ha convertido en una herramienta para la privatización. A más objeciones en hospitales públicos, más derivaciones a clínicas privadas. A más privatización, menos universalidad. Y a menos universalidad, más desigualdad.
La objeción de conciencia no es un derecho: es un privilegio que se impone sobre otro.
Judicializar el aborto: una estrategia peligrosa
Ayuso ha intentado colocar el debate en los tribunales, escudándose en supuestos conflictos constitucionales. Pero la judicialización no es neutral. Es un modo de retrasar la aplicación de la ley –una ley estatal todavía muy insuficiente–, de bloquear medidas, de deslegitimar políticamente una regulación que ya fue debatida en el Parlamento.
Decir “que decidan los jueces” es una forma elegante de decir “y mientras tanto, yo hago lo que me da la gana”. E incluso si los jueces fallan contra lo decidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, esta señora no va a mover ni un solo dedo para garantizar el derecho al aborto.
Las consecuencias las pagamos nosotras
Cada maniobra dilatoria, cada bloqueo administrativo, cada apelación a la “conciencia” de un médico, tiene consecuencias directas: abortos más tardíos, más dolorosos, más caros o más complicados. Mujeres que no pueden asumir viajes, mujeres que tienen que pedir permisos laborales, menores que se encuentran atrapadas entre trámites o tutelas. Y en el fondo de todo: un profundo desprecio hacia la autonomía de las mujeres, envuelto en un lenguaje de “respeto” y “libertad”.
La cuestión del registro de objetores se está planteando, otra vez, como “un debate”. Y aquí está el error más grave. Los derechos humanos no se debaten. Se garantizan. Se amplían. Se protegen del cuestionamiento constante. Debatir una y otra vez sobre si el derecho al aborto debe existir, cómo debe ejercerse, quién merece acceder a él o qué barreras son aceptables, es entrar en el terreno que favorece precisamente a quienes quieren restringirlo: a esa extrema derecha anclada en la defensa de un modelo patriarcal de la sociedad. Ahora que se cumple el 50 aniversario de la muerte del dictador, lo vemos claro: qué (poca) casualidad que los mismos que persiguen todos los derechos de las mujeres trabajadoras hoy reivindican esa dictadura que hace no tanto masacró a nuestras abuelas.
Desde el feminismo y el sindicalismo combativo lo sabemos bien: cada vez que abrimos un “debate”, la derecha gana tiempo para avanzar. Porque el debate constante erosiona derechos ya conquistados
Los derechos humanos, cuando se discuten una y otra vez desde cero, se vuelven discutibles, opcionales, negociables. Se abren grietas para retrocesos.
1. Porque obliga a las personas oprimidas a justificarse eternamente
Cada vez que se reabre el debate sobre el aborto, las mujeres se ven obligadas a defender su humanidad, su autonomía, su capacidad de decidir. Es una tortura ideológica que desgasta.
2. Porque legitima discursos reaccionarios
Poner en pie de igualdad la evidencia científica y la moral religiosa, los derechos fundamentales y las creencias personales, normaliza planteamientos que buscan desmantelar libertades.
3. Porque convierte un derecho en un privilegio según quién gane el debate
Si un derecho depende de la correlación de fuerzas en un debate público, entonces no es un derecho: es un privilegio concedido provisionalmente.
Conclusión: avanzar sin pedir permiso
Ayuso quiere que volvamos al debate eterno sobre el aborto, el mismo que la derecha lleva reabriendo con distintas formas desde hace décadas. Su negativa al registro no es un gesto aislado: es parte de una estrategia para convertir el derecho al aborto en un territorio incierto, frágil, condicionado. Por eso, hoy más que nunca, desde el feminismo revolucionario y el sindicalismo combativo afirmamos algo fundamental: no solo hay que seguir defendiendo lo ya conquistado, hay que ampliarlo y blindarlo.
Los derechos no se negocian.
Los derechos no se discuten.
Los derechos no se suplican.
Los derechos se ejercen.
Y cuando un Gobierno, sea Ayuso o quien venga, intente convertirlos de nuevo en un campo de batalla, ahí estaremos. Porque nuestros cuerpos no son materia opinable. Nuestros cuerpos son nuestros y nosotras decidimos sobre ellos. Y se acabó, le guste a Ayuso o no. Esa es la verdadera libertad.