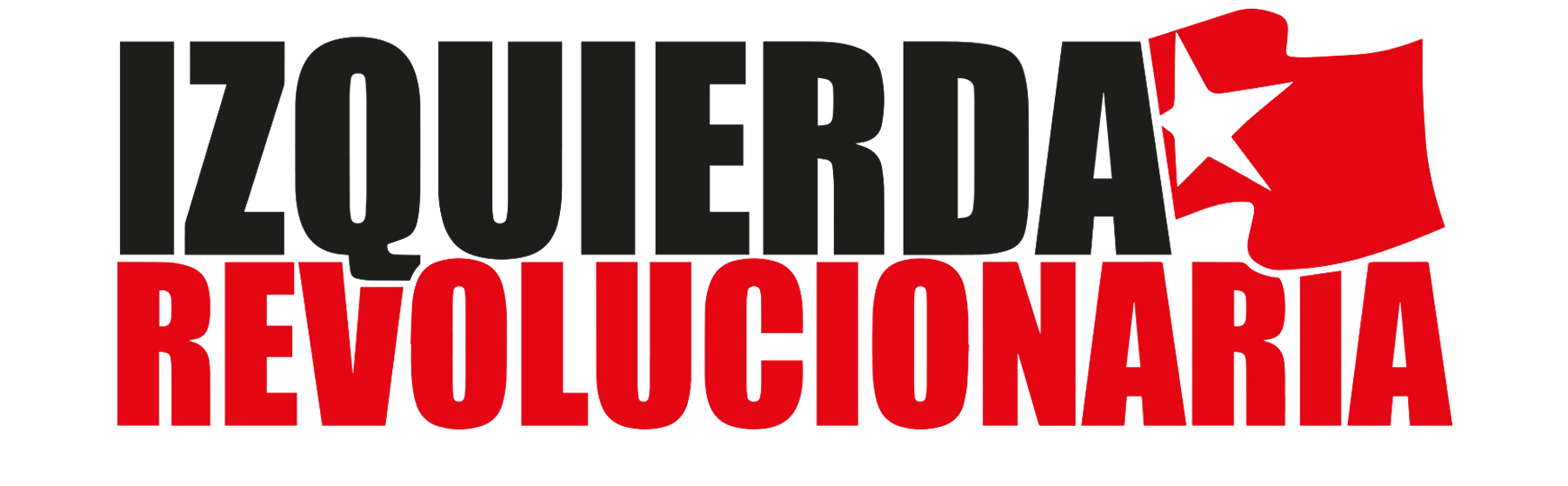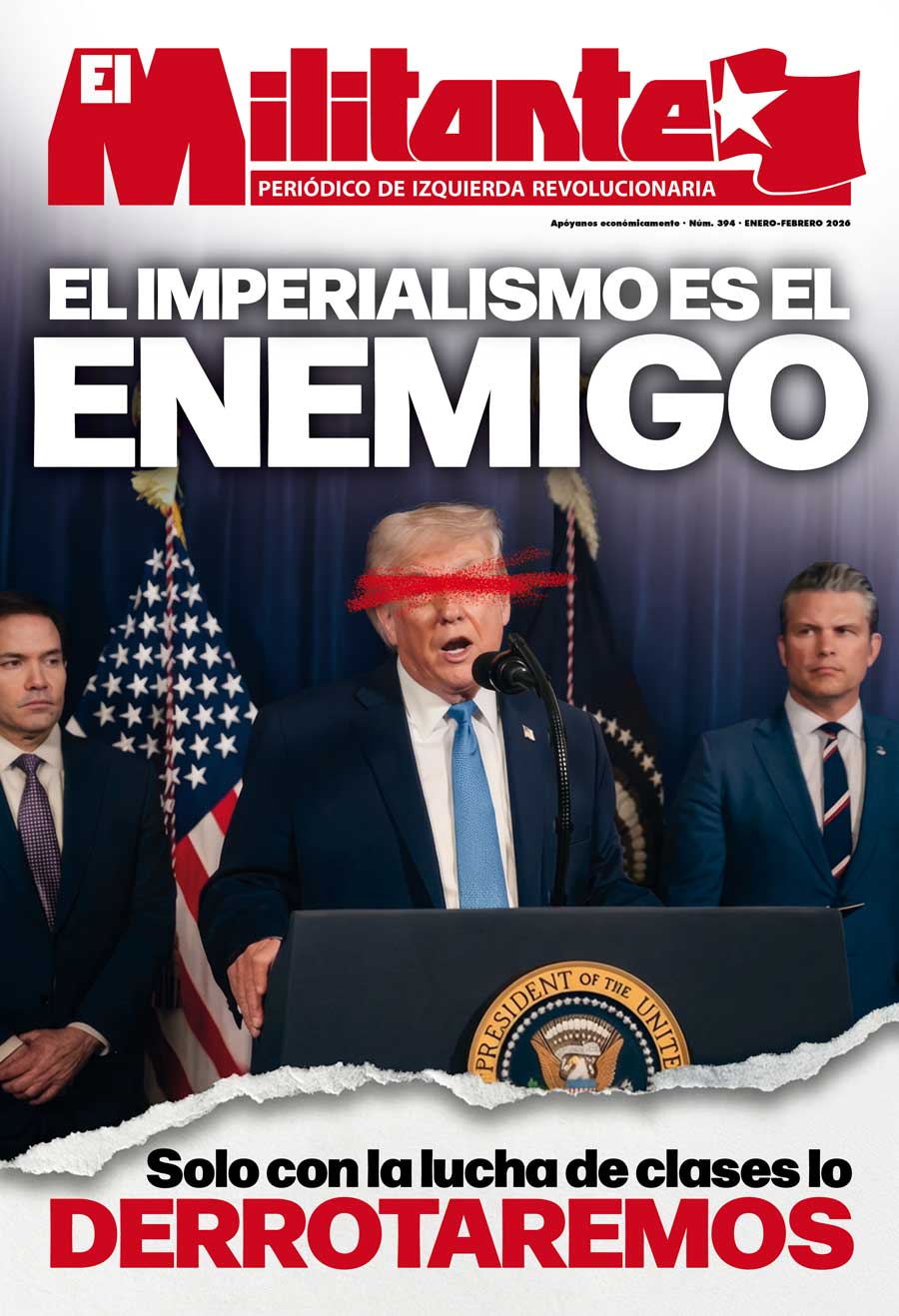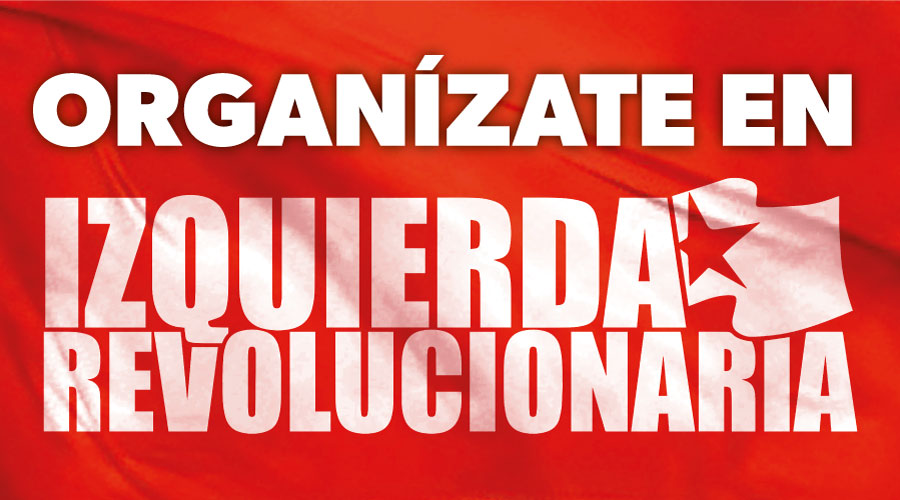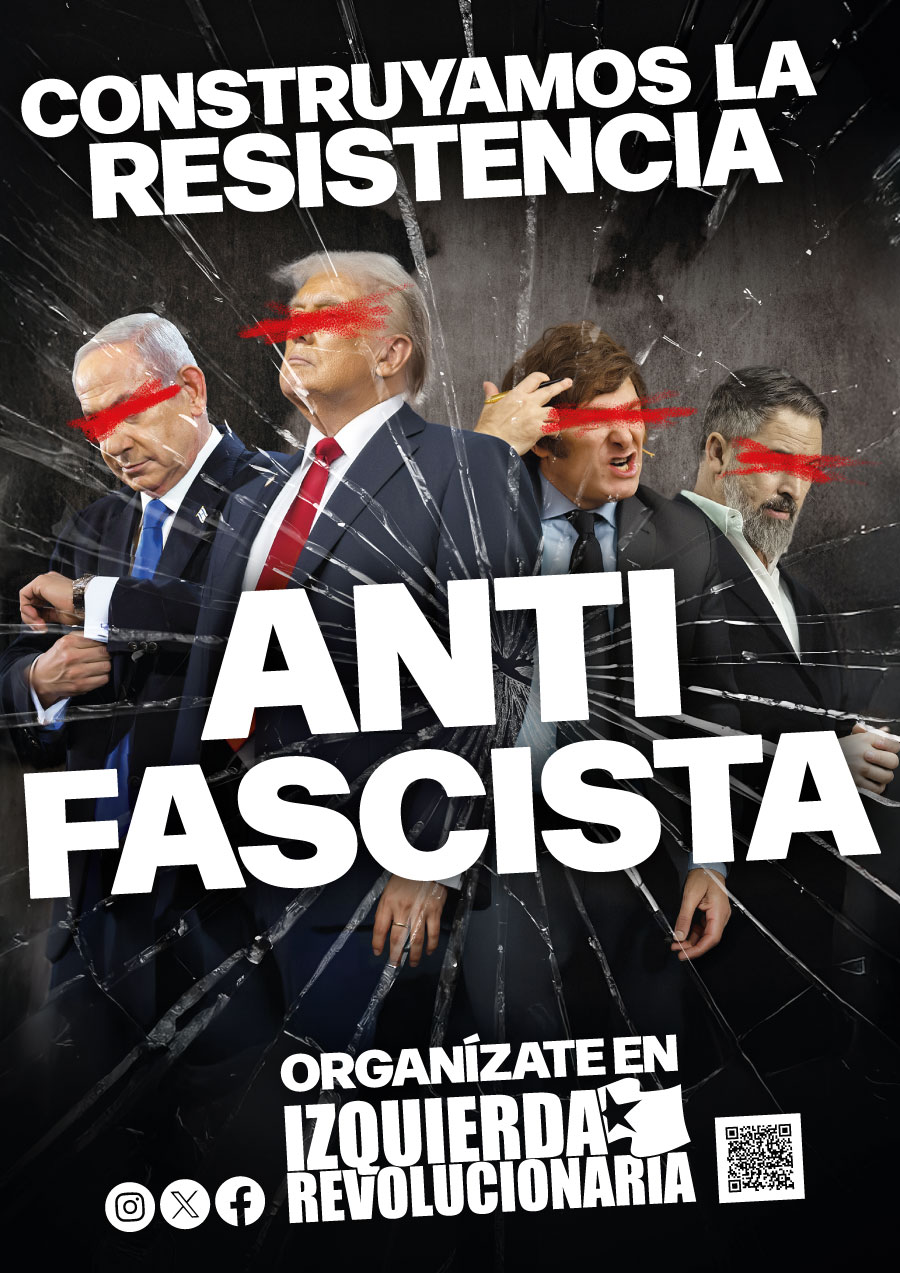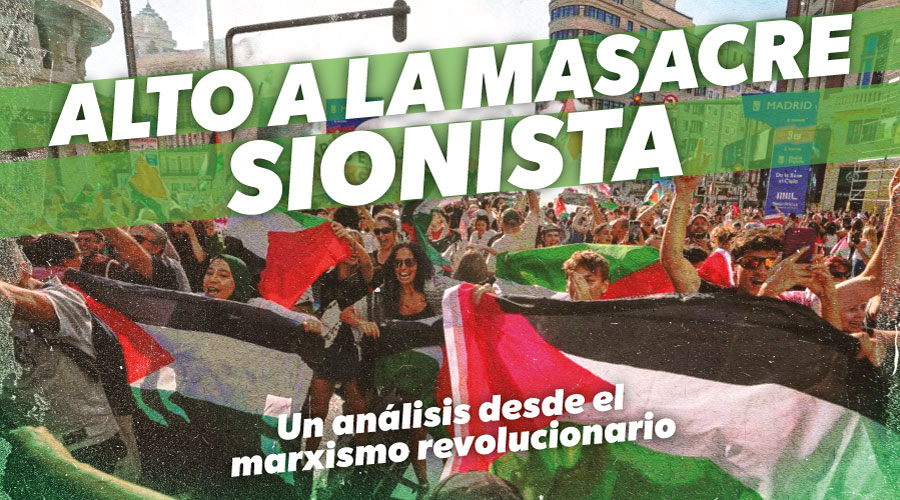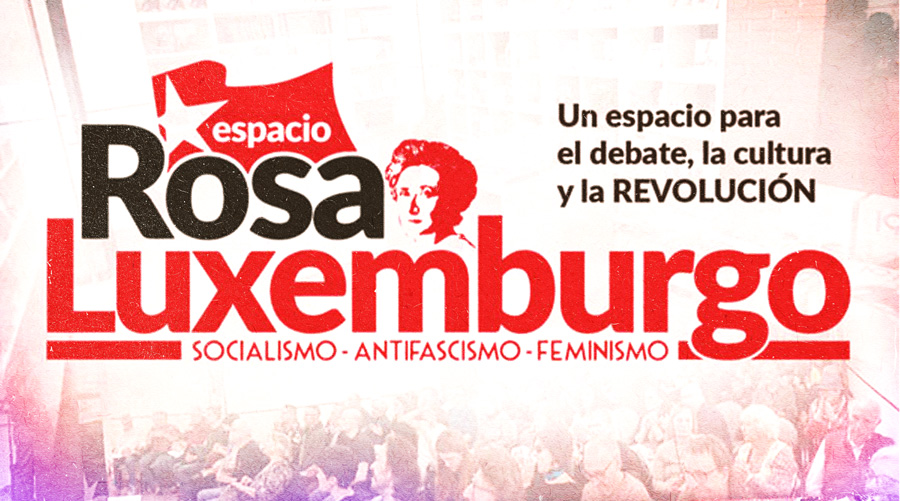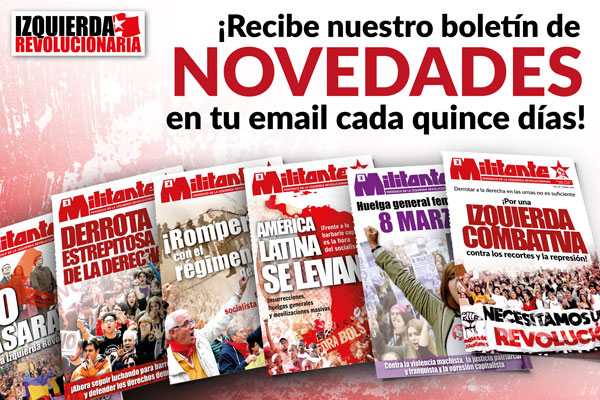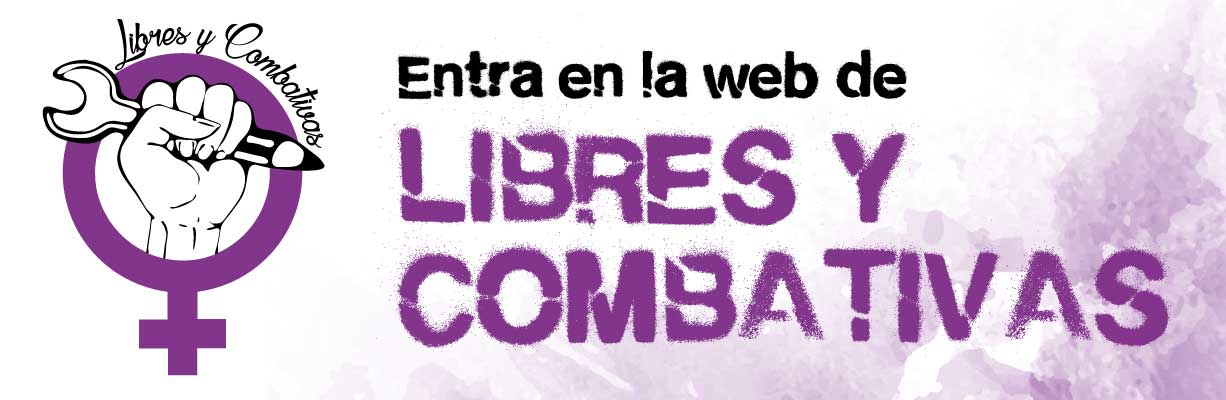Tras la publicación en 2010 de Congo. Una historia épica, el historiador belga David Van Reybrouck nos introduce esta vez en la historia de Indonesia, el mayor archipiélago de la tierra y el cuarto país más poblado del mundo. Este inmenso conjunto de islas esconde más secretos: su capital, Yakarta, es la segunda ciudad en población del mundo y la primera del hemisferio sur. La principal isla del archipiélago, Java, es también la más habitada del mundo, superando los 160 millones y el conjunto del país congrega la mayor población musulmana mundial: más de 200 millones.
Uno de los aspectos más interesantes del libro es su enfoque en la diversidad cultural y étnica de Indonesia, reflejada en los cientos de entrevistas que presenta el autor a lo largo del texto. Van Reybrouck muestra cómo la revolución no solo fue un enfrentamiento entre colonizadores y colonizados, sino también un proceso de construcción de una identidad nacional en un territorio que era extremadamente diverso, con más de 300 grupos étnicos y una pluralidad de religiones.
Pese a estas cuestiones, el gigante asiático es rara vez noticia en los medios de comunicación y, prácticamente, nunca portada en los principales diarios, radios o televisiones del mundo occidental.
“¡Libres! ¡del! ¡todo!”, la historia de una lucha constante por la libertad y contra el colonialismo
La historia que narra Van Reybrouck es, pese a su desconocimiento para el público general, apasionante y trepidante. En sus casi 700 páginas, Revolución. Indonesia y el nacimiento del mundo moderno, condensa la historia del archipiélago desde sus primeros pobladores y la colonización por parte de los Países Bajos hasta el genocidio anticomunista perpetrado en la década de los 60 del siglo veinte. El grueso del ensayo obedece a una explicación detallada y minuciosa del periodo de descolonización, comenzado de forma inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, tras la retirada del invasor japonés de las islas.
Tras la llegada de las primeras expediciones occidentales, por parte de portugueses y castellanos, los neerlandeses fueron los que consiguieron una posición ventajosa en la mayoría del archipiélago y comenzaron una etapa de dos siglos de expolios constantes. La constitución de la Compañía de las Indias Neerlandesas (VOC, por sus siglas en holandés) permitió la rapiña de los ingentes recursos de las islas. La exportación de las especias al comienzo del colonialismo dio paso, con posterioridad, al café, el té, el tabaco o los metales preciosos, pero las condiciones de explotación salvaje de los nativos se mantuvieron durante todo el periodo. De hecho, pese a que la esclavitud se abolió legalmente en los Países Bajos en 1863, esta siguió practicándose en las Indias Orientales Neerlandesas hasta mediados del siglo XX.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el archipiélago se convirtió en uno de los grandes frentes de combate entre el imperio japonés y EEUU. La llegada de las tropas japonesas no supuso ninguna tregua. La violencia indiscriminada contra los nativos, así como las violaciones masivas contra las mujeres continuaron siendo la norma.
Tras la retirada de los invasores nipones, y ante las presiones de los jóvenes independentistas, el 17 de agosto de 1945, un joven dirigente indonesio, Sukarno, proclamó la independencia unilateral del archipiélago, tanto de los japoneses como de los antiguos colonizadores neerlandeses. El propio Sukarno se convertiría en el presidente del nuevo estado.
Pero no fue la valentía de dirigentes como Sukarno lo que impulsó la declaración de independencia, sino la audacia y el arrojo de millones de militantes y activistas políticos independentistas, que empujaron a los dirigentes indonesios mucho más allá de lo que les hubiese gustado llegar.

Sin embargo, no todo fue tan fácil como pretendían las organizaciones indonesias. La antigua metrópoli, los Países Bajos, desató una auténtica guerra colonial, acusando a los dirigentes independentistas de colaborar con los fascistas japoneses y a la recién nacida república indonesia de ser un títere del imperio nipón. Esta gran ofensiva contra la independencia contó con el apoyo de los imperialismos estadounidense y británico. De hecho, tras la retirada de los japoneses, el archipiélago fue puesto bajo jurisdicción del almirante británico Louis Mountbatten mientras la campaña por recuperar el control del archipiélago era regada con millones de dólares provenientes de EEUU y la CIA.
El traspaso de poder entre los japoneses y los aliados británico-neerlandeses estuvo salpicado de crímenes salvajes contra los nativos, como los ocurridos en Pekalongan y Bandung, en octubre de 1945. Los neerlandeses aprovecharon esta situación para reorganizar sus fuerzas y volver a ocupar importantes territorios. A finales de 1946, cuando los británicos finalizaron su mandato, ya había 55.000 soldados holandeses en la isla de Java.
Tras el retorno de los neerlandeses, la guerra se prolongó tres largos años más, mientras las negociaciones para un alto al fuego continuaban. Por otro lado, las organizaciones nativas estaban experimentando un profundo proceso de radicalización, a la vez que las primeras diferencias en el seno del Gobierno indonesio empezaban a surgir, especialmente entre Sukarno y Hatta. La perspectiva de poder lograr la independencia mediante acuerdos con el Gobierno de La Haya se iba disipando cada vez más rápidamente.
Pese a la firma de los primeros acuerdos tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones continuaron escalando entre Países Bajos y las fuerzas nacionalistas indonesias. En 1947, las fuerzas holandesas lanzaron una ofensiva militar llamada “Agresión Holandesa I”, con el objetivo de restablecer el control en las áreas del país que aún estaban fuera de su poder. Esto desató nuevos combates y matanzas, lo que llevó a una internacionalización del conflicto.
En 1948, los Países Bajos nuevamente lanzó una ofensiva denominada “Agresión Holandesa II” e incluso secuestraron a Sukarno y otros líderes del Gobierno indonesio. Sin embargo, esto solo aumentó la presión internacional sobre los Países Bajos, ya que muchos países, especialmente de la órbita soviética, condenaron la agresión y apoyaron la causa de la independencia de Indonesia.
El genocidio anticomunista y el fin de la revolusi indonesia
Estados Unidos, erigido como el guardián del mundo tras la Segunda Guerra Mundial, maniobró en busca de un acuerdo rápido, con un doble objetivo: por un lado, debilitar al imperialismo neerlandés en el Sudeste Asiático y, por otro, acabar con las reivindicaciones independentistas, que iban mucho más allá de un simple acuerdo y que estaban colocando a Indonesia al borde de la revolución socialista. En este sentido, contar con un acceso barato al amplio repertorio de materias primas del archipiélago era una gran oportunidad que los capitalistas y el imperialismo estadounidenses no iban a dejar escapar.
Para ello, el imperialismo norteamericano no dudó un segundo en utilizar todos los mecanismos a su alcance. Llegó a desatar un masivo genocidio anticomunista en el archipiélago entre 1965 y 1966. En plena Guerra Fría las masas indonesias abrazaban cada vez más las ideas socialistas y antiimperialistas y el Partido Comunista de Indonesia (PKI) estaba ganando una autoridad muy importante. Esto, unido a un contexto internacional convulso, sacudido por el triunfo de las revoluciones en China y Cuba, colocaba a Indonesia como firme candidata a convertirse en un estado socialista a corto plazo.
Van Reybrouck explica cómo el PKI aprovechó la inestabilidad política y el descontento social en el periodo inmediatamente posterior a la independencia. Indonesia experimentó una serie de gobiernos muy fugaces e inestables. Además, la situación económica del país era difícil, con enormes desigualdades sociales, pobreza rural y una creciente inflación. En este contexto, el PKI vio una oportunidad para ganar apoyo, especialmente entre las clases trabajadoras y los campesinos.
Uno de los factores clave para el auge del PKI fue su capacidad de presentarse como el defensor de los intereses de las clases oprimidas. Los comunistas apelaban a un sector significativo de la población que estaba frustrado con las promesas incumplidas de progreso económico y con el progresivo alejamiento del Gobierno de Sukarno de las masas. Las reivindicaciones principales del PKI eran fundamentalmente la reforma agraria y la redistribución de la riqueza, lo que le proporcionó un apoyo masivo, especialmente en las áreas rurales.
En otro gran trabajo, El Método Yakarta, el periodista Vicent Bevins retrata vívidamente el auge del PKI de esta forma: “Cuando Sonrisas Jones llegó a Yakarta por primera vez quedó encandilado. Una metrópoli rebosante y furiosa, la llamó. También reconoció, muy rápidamente, que los supuestos enemigos de Estados Unidos operaban en el país. Llegó para encabezar la Misión de Asistencia Económica y vio que, en la plaza de la Independencia, donde Sukarno había hecho su famosa proclamación en 1945, delante de la que era la Cancillería de Estados Unidos, todos los árboles estaban cubiertos con un cartel con la hoz y el martillo. Lo mismo sucedía delante de su casa, y cuando tuvo la oportunidad de recorrer la isla de Java, a menudo su coche transitaba bajo arcadas de banderolas con la hoz y el martillo”.[1]
Uno de los momentos más crucial tras la independencia es el golpe de Estado de 1965, que resultó en el aplastamiento del PKI y el desencadenamiento de un auténtico genocidio anticomunista. El autor describe cómo este golpe de Estado fue precedido por una creciente polarización política, la presión de los militares y los conflictos internos dentro del Gobierno de Sukarno.
El genocidio anticomunista indonesio acabó con la vida de cientos de miles de militantes y simpatizantes comunistas, a los que se sumó una cacería también contra el colectivo chino en las islas. De hecho, el resto de operaciones que el imperialismo norteamericano desató contra la amenaza comunista en el Tercer Mundo llevaron un nombre vinculado a este genocidio: Operación Yakarta. Grafitis con menciones como “Se avecina Yakarta” o “Yakarta viene” fueron pintados por las fuerzas de ultraderecha en lugares como Brasil o Chile, haciendo referencia al genocidio indonesio y señalando cuál sería el destino de los comunistas en esas zonas.
La Revolución indonesia (1945-1949) fue un proceso mucho más complejo que una simple guerra de independencia. Fue una guerra total, que involucró no solo enfrentamientos militares entre las fuerzas nacionales y las coloniales, sino también una profunda movilización social, política y cultural. La lucha se llevó a cabo en todos los rincones del archipiélago, y Van Reybrouck destaca la participación activa de los campesinos, trabajadores y mujeres, quienes desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la resistencia.
En definitiva, estamos ante un relato palpitante y conmovedor de unos hechos que no por desconocidos dejan de resultar extremadamente interesantes.
Revolución. Indonesia y el nacimiento del mundo moderno
David Van Reybrouck
Taurus • 2022 • 680 págs.
[1] Aneurin Bevan, El método Yakarta, pág. 76.